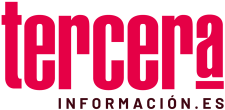Las grandes riadas de la antigüedad guardan las claves para prevenir el riesgo de inundaciones futuras
- Un equipo del Instituto Geológico y Minero de España que estudia las avenidas pretéritas, ocurridas en escenarios similares al actual de calentamiento global, contribuye a mejorar la definición de las áreas con riesgo de anegamiento en los próximos planes de gestión.

El aumento de las temperaturas globales incrementa la probabilidad de que ocurran tormentas extremas como las que causó la catastrófica DANA del pasado otoño en las cuencas de los ríos Turia y Júcar.
Sin embargo, determinar cuándo sucederán y su magnitud siguen siendo aspectos difíciles de predecir mediante modelos estadísticos por lo inusual y complejo de su naturaleza.
Inundaciones como aquellas han sucedido en distintas épocas, también anteriores a los registros en hemerotecas y archivos, dejando rastros naturales que indican hasta dónde podrían volver a llegar las aguas y los lodos, y que la geología permite interpretar.
Del estudio y recopilación de las inundaciones pretéritas, las llamadas paleoinundaciones, se encarga un equipo de Investigación del grupo de Eventos Geológicos Extremos y Patrimonio en el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC).
Este equipo de investigadores e investigadoras contribuye al nuevo ciclo de implantación de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) con una base de datos que recoge todos los registros de paleoinundaciones que se han documentado hasta ahora en nuestro país. La han presentado este enero en el XIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Climatología.
Lo que hacen es identificar los eventos que ocurrieron, observando señales en el entorno de los ríos y ramblas, y ubicarlos en el tiempo mediante métodos de datación.
Esto permite saber si sucedieron en épocas climáticas con temperaturas similares a las del actual contexto de calentamiento global, como en el denominado Periodo Cálido Romano, que permitió cultivar viñedos en las islas británicas; o en el Periodo Cálido Medieval, cuando los vikingos conquistaron Groenlandia y le dieron su nombre, “tierra verde”.
“Conocer la tipología, frecuencia y magnitud de las inundaciones en los periodos cálidos semejantes al actual y al futuro pronosticado nos servirá para estar prevenidos sobre lo que nos espera y adaptar nuestras infraestructuras: presas, centros de producción energética, polos industriales, redes de transporte y suministro, para ser más resilientes y minimizar daños”, asegura el geólogo Andrés Díez Herrero, que lidera el grupo.
A por el tercer ciclo de estos planes
El desastre y las pérdidas provocadas por la DANA del pasado octubre han puesto en el foco de la esfera pública los PGRI, la estrategia nacional aprobada en 2010 cuando se traspuso al ordenamiento jurídico español la directiva de evaluación y gestión del riesgo de inundaciones que la Comisión Europea adoptó en 2007.
Desde entonces, las demarcaciones hidrográficas del territorio español han llevado a cabo dos ciclos de implantación, donde se contempla que en cada actualización sexenal se tomen en consideración las posibles repercusiones del cambio climático en la incidencia de riadas.
Los últimos PGRI, correspondientes al segundo ciclo, se revisaron y aprobaron en 2023 y en 2024 se ha trabajado en su implantación. En diciembre de 2024, se completó la primera de las tres etapas del tercer ciclo: las Evaluaciones Preliminares de los Riesgos de Inundación (EPRI), que fueron sometidas a consulta pública.
Como novedad, se ha incorporado el acceso a los registros de inundaciones pasadas a través de una herramienta creada por el equipo del IGME-CSIC, PaleoRiada. La información que proporciona se suma a los documentos históricos de archivos y hemerotecas y a las medidas de caudales de las estaciones de aforo, a los que pueden recurrir las demarcaciones hidrográficas para elaborar las EPRI.
Mejorar la gestión del futuro
Para facilitar el uso de la información proveniente del análisis de las riadas pretéritas, el grupo de Andrés Díez creó en 2024 la base de datos PaleoRiada, con un total de 299 registros georeferenciados de paleoinundaciones en el territorio español, basados en estudios que han hecho distintos grupos de investigación desde los años noventa. Su consulta es sencilla gracias a un visor cartográfico al que puede acceder cualquier persona mediante una aplicación web abierta al público.
En el visor web de PaleoRiada es muy fácil localizar los registros dentro de otros mapas auxiliares, como por ejemplo en los mapas del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.
“Esto puede facilitar el uso de la base de datos a la hora de actualizar las zonas potencialmente inundables, modificándolas o ampliando su delimitación incluyendo los registros de paleoinundaciones si se considera necesario. Además, cada registro cuenta con varias capas de información interesante, como los caudales estimados”, explica Kelly Patricia Sandoval Rincón, investigadora predoctoral en el IGME-CSIC que ha trabajado en la creación de esta base de datos.
Un ejemplo de cómo PaleoRiada puede ayudar a mejorar la delimitación de una zona inundable la encontramos en la localidad granadina de Guadix. Allí, el actual mapa de inundabilidad y riesgo de inundación tiene en cuenta únicamente el cauce principal del río Guadix o Verde, que bordea la población.
Sin embargo, no abarca el lugar en que se encuentran las ruinas recientemente descubiertas de un teatro romano, en la margen derecha del barranco de San Miguel, un afluente del río Guadix que cruza la población parcialmente soterrado.
Los sedimentos que cubrían los restos arqueológicos evidenciaban antiguas inundaciones y al menos dos coinciden con dos periodos cálidos: el romano y el medieval.
“Las riadas dejaron sedimentos, marcas y daños en los materiales constructivos del edificio histórico y sus inmediaciones. Eso nos permite reconstruir su magnitud, calados y velocidades, su fecha de ocurrencia y la frecuencia en los anteriores periodos climáticos”, relata Díez.
Huellas de riadas pretéritas
Los sedimentos de lodo y barro que arrastraron antiguas riadas se han depositado de forma que permiten identificar el nivel máximo que alcanzó el agua.
Pero también hay heridas en los árboles, hechas por objetos –cantos y maderas– que la corriente arrastró, que indican la dirección y sentido de las riadas, y permiten datarlas gracias a los anillos de crecimiento afectados.
A esta técnica se la conoce como dendrogeomorfología, porque usa la datación de los anillos, la dendrocronología, para ubicar en el tiempo procesos geomorfológicos como los que provocan las inundaciones.
“Se puede incluso utilizar el ritmo de crecimiento de los líquenes sobre las rocas para ver cuánto tiempo hace que no han sido arrancados o limados por la corriente de una riada. Para datar estas evidencias observamos los líquenes en las lápidas de los cementerios o en las edificaciones antiguas, como puentes o monumentos”, cuenta Díez Herrero. También se pueden encontrar signos en las estalactitas y estalagmitas de las cuevas o en las capas de hielo.
Mapas de riesgo
Durante los próximos meses de 2025, las demarcaciones hidrográficas trabajarán en la segunda fase del nuevo ciclo de implantación de los PGRI: la actualización de los mapas de riesgo, que muestran las zonas donde se pueden ocasionar daños a personas e infraestructuras por inundación.
Se prevé que, de forma novedosa y cumpliendo con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el estudio de los sedimentos que arrastran las corrientes de los ríos mejore la cartografía del riesgo de inundaciones en el contexto de cambio climático, algo en lo que es experto Daniel Vázquez Tarrío, investigador del IGME-CSIC.
“Los procesos de transporte de sedimento son una parte consustancial de lo que entendemos que es un río. Sin embargo, el desplazamiento de grandes volúmenes de sedimento durante una crecida puede llegar a agravar los daños asociados a inundaciones”, explica el geólogo.
“Si no se tiene esto en cuenta, se introducen incertidumbres en los análisis del riesgo que dificultan la conciliación entre las necesidades de preservación ecológica y la protección frente a inundaciones”, aclara Vázquez. A lo largo de los próximos meses, se espera conocer la forma concreta en que la información sobre el transporte de sedimento se plasmará en el tercer ciclo de implantación de los PGRI.
Contenido realizado dentro del Programa de Ayudas CSIC – Fundación BBVA de Comunicación Científica, Convocatoria 2023 CSIC Comunicación”.