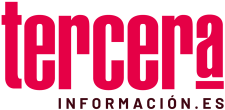“Contra el progreso”, de Slavoj Žižek. Reformular la realidad
El reconocido filósofo esloveno publica un nuevo libro que, configurado como una concatenación de breves ensayos, despliega una nada complaciente reflexión entorno al proceso histórico de las sociedades.

No resulta una tarea nada fácil, incluso para el filósofo “estrella” de nuestro tiempo, Slavoj Žižek, lograr hacerse oír, y no digamos ya ser escuchado, entre el embarrado paisaje valorativo que caracteriza al momento actual. En un contexto dominado por alborotadas redes sociales alimentadas de anestesiante inmediatez o voces mediáticas firmadas bajo el vasallaje empresarial, cualquier palabra nacida desde el exilio respecto a esa dinámica dictada por una banal urgencia está condenada a perder su capacidad para trascender al gran público. Una casi infranqueable frontera que se vuelve más inexpugnable si lo que se pretende es intentar una reinterpretación de conceptos tan absolutos, aunque cada vez más etéreos en cuanto a su manifestación práctica se refiere, como el de progreso. Un término al que el autor esloveno se acerca a modo de felino amenazante para cuestionar, y de paso reparar, el asumido pero incompetente -en cuanto a una tarea emancipadora- significado abrazado por el imaginario colectivo.
En esa balanza entre virtudes y posibles defectos (siempre subjetivos pero no por ello menos a tener en cuenta), la tarea pedagógica entablada por el controvertido y carismático escritor siempre resulta sumamente positiva, sobre todo en lo que compete a servirse de su característica heterodoxia inspiracional para instigar toda una serie de interrogantes con el fin de derrumbar, o cuanto menos trasladar a un suelo resbaladizo, supuestas certezas. Un marco teórico que, más allá de esa distinguible e identificativa cohabitación entre la cultura de masas y la bibliografía selecta, siempre acaba por erguirse sobre un carácter intelectual apabullante. Un músculo reflexivo que poco tiene de ejercicio culturista y sí mucho de rastreador de todos los posibles boquetes que pueda abrir el pensamiento, de hecho, la construcción de este nuevo libro, “Contra el progreso” (Ediciones Paidós), configurado a través de breves microensayos, funciona como una sucesión de reducidas detonaciones que sin embargo su estratégica colocación hace tambalearse, en busca de que el lector propine el definitivo empujón, los dogmas hegemónicos.
Si bien, dado el título del libro, no hace falta subrayar cuál es su objetivo predilecto, sin embargo el camino hacia él se muestra tan amplio, quizás demasiado dada la reducida extensión de páginas, que acaba terminando por convertirse más en una enmienda a la totalidad respecto al modo de vida, y actuación, contemporáneo. Un recorrido que nace junto a la atinada imagen simbólica extraída de la película “El truco final”, de Christopher Nolan, menciones cinematográficas habitualmente esgrimidas por el autor y que se acumularán entorno a referencias tan dispares como Alex Garland, “The Wire” e incluso “Mary Poppins”, que nos sitúa ante ese ejercicio de prestidigitación ejercida por el progreso, un constante paso de un escenario a otro que nunca está exento de dejar pájaros aplastados en su desarrollo, metáfora encarnada tanto en un sistema económico y político como en decisiones concretas que competen a los derechos de los migrantes, el medio ambiente o la libertad sexual. A partir de ese momento, las páginas del libro funcionarán como exploración de todos esos cementerios aviares.
Si hubiera que adoptar la tarea de enunciar la tesis central sobre la que rotan las diversas disertaciones de libro, ésta debería mencionar la noción no lineal del progreso, que lejos de un recorrido con principio y fin predeterminado, su itinerario avanza en círculos y sin destino conocido, una mutabilidad dependiente de su contexto particular, por lo que cada análisis, y posterior toma de decisiones, debe ser permeable a lo expresado por su entorno. De lo que se trata es de una refundación completa del término en sí mismo, porque su discurrir está ligado directamente a nuestro modo de vida, a nuestras costumbres cotidianas, son a ellas, en última instancia, a las que hay que apelar si lo que se pretende alcanzar es un cambio radical que, en palabras del autor, debe superar etapas y no volver hacia atrás pero siendo capaz de rescatar la potencialidad de aquellas utopías que la historia ha despojado de su carácter revolucionario.
Todo el entramado tecnológico-científico que abandera esa supuesta determinación por parte del progreso debe ser interrogado, parafraseando a Lenin, sobre qué y para quién está destinada esa supuesta libertad. Una interrogación que Žižek instala y expande a prácticamente todos los estratos de la sociedad y a las diversas interpretaciones que sobre ella ciernen sus escudriñadores. Tarea que no duda en mostrarse severa con las tesis sobre el final de la historia de Fukuyama pero igualmente acerca de pensadores más allegados a sus posicionamientos, como Karl Marx. Un cuestionamiento que, asumiendo la reformulación del capitalismo por el término tecnofeudalismo, utilizado por Yanis Varoufakis, y por extensión la necesaria renovación de estrategias para enfrentarlo, dirige a cualquier ideario que pretenda establecerse sobre estructuras inamovibles, ya que en la búsqueda de esa redefinición nada queda fuera del telescopio del esloveno, ni los procesos de descolonización que no han logrado implantar regímenes más justos que los de sus “conquistadores”, ni una llamada tolerancia que maniata cualquier actividad política que pretenda subvertir el orden. La aceptación, cada vez más en boga y defendida con firmeza por sectores progresistas, de vernos abocados a escoger entre lo malo y lo peor, es presentada en el libro como uno de los grandes escollos para la toma de decisiones globales al ser observadas como un riesgo de inestabilidad para un statu quo que paradójicamente nos conduce hacia el abismo.
Una radiografía de un tiempo sometido a un estado de constante crisis que se desborda por diversos flancos y que nos sumerge en una incertidumbre que el filósofo esloveno, apoyado en un corpus teórico donde sobresalen Lacan o Walter Benjamin, intenta traducir. Una reiterada ruptura de dogmas que el capitalismo ha aprendido a fagocitar y a convertir en idiosincrasia propia, debiéndonos enfrentar por lo tanto también en lo sucesivo a los antagonismos que alrededor de él se celebran. Una correlación de fuerzas expuestas en una sucesión de binomios, que competen por igual a la identidad y la autoridad o a la ciencia y el medio ambiente, suspendidos sobre un ecosistema político conformado, en esa llamada al progreso, por una superposición de planos que funciona como una suerte de enfoque holístico siempre supeditado a la contextualización particular del observador. En esa fragilidad, la (extrema) derecha populista ha logrado tomar una posición de poder valiéndose de diversas estrategias, desde un “trumpismo” convertido en exabrupto tabernario, a la incitación de cumplir la esencia de las leyes presentada por Le Pen en Francia. Pero más allá del ala reaccionaria, tampoco la tinta de Žižek permite salir indemne a una izquierda atrinchera en una posición de víctima asumida que desemboca en una inacción a la que el filósofo llama a contrarrestar con una reformulación del legado europeísta que necesariamente pasa por una acción global y profunda.
La ingente cantidad de tesis presentadas a lo largo de las casi doscientas páginas, desembocan en su tramo final en la presentación de unas conclusiones más mundanas pero no por ello menos clarificadoras. En ellas se insiste en algo espolvoreado a lo largo de todo el ensayo, esa paradoja de ser conscientes de estar sumidos en todo un proceso de degradación social que deriva en catástrofe pero a la vez mostrarnos reacios a alterar el modo de vida que alienta esa situación. A modo de una ceguera autoinducida, creemos que estar a salvo en nuestro pequeño reducto impedirá que el desplome global nos aplaste. Un escenario sobre el que sin embargo Žižek se revuelve esperanzado, conminándonos a convertir el caos en nuestro sustento, y, embebido del pensamiento de Albert Camus, caracterizado por esa activa falta de expectativas, alienta a tomar el camino correcto despreocupándonos de que su recorrido esté instalado sobre las ruinas. Que las circunstancias sean todo lo contrario a propicias no debe traducirse en desertar de poner en marcha soluciones, porque como nos avisa con afilada enunciación, el destino no está escrito sobre piedras rocosas, sino sobre arenas movedizas.
Kepa Arbizu.