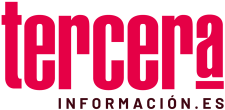Hace 502 años, Diriangén desató la resistencia indígena
“Soy nicaragüense y me siento orgulloso de que en mis venas circule, más que cualquiera, la sangre india americana que por atavismo encierra el misterio de ser patriota leal y sincero” (Manifiesto de San Albino, 1927, A.C. Sandino).
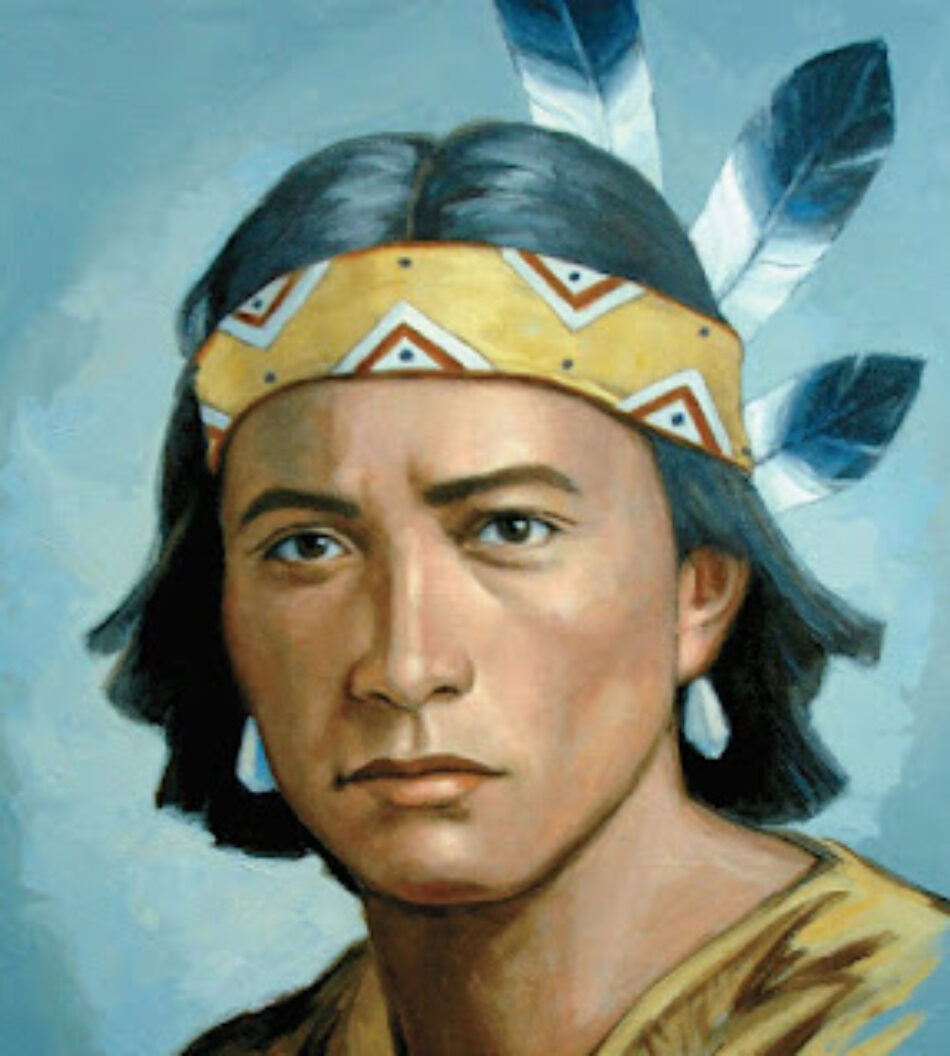
El Cacicazgo Diriangén presentó resistencia militar contra Gil González Dávila el 17 de abril de 1523 en una región probablemente ubicada entre los actuales departamentos de Granada-Carazo-Masaya; entre el Río Ochomogo y los actuales municipios de Nandaime y los pueblos blancos.
Aunque desconocemos con certeza el lugar exacto del primer combate militar entre los chorotegas y los españoles en territorio de nuestra actual Nicaragua, el hecho es que sucedió y fue reportado por el propio capitán de conquista Gil, en su informe al Rey de España (1525).
Diriangén ha sido integrado por la Asamblea Nacional al preámbulo de nuestra Constitución Política, evocándolo como uno de los cacicazgos que representan la “máxima expresión” de la “lucha de nuestros antepasados indígenas”, a quienes se les considera “paradigmas de dignidad, tenacidad y bravura, que forjaron y recorrieron caminos inspiradores en valientes y decisivas luchas de liberación”.
El cacicazgo Diriangén era de origen cultural Chorotega, según el propio conquistador. Y ciertamente cuando el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo –otro español– visita y recorre la costa del Pacífico de Nicaragua, también les atribuye la identidad cultural chorotega a los pobladores de Granada y la Meseta de los Pueblos.
Los chorotegas habitaban desde el lado norte del río Ochomogo, colindaban hacia el sur con los pueblos de origen Nahual Nicaraos (ahora departamento de Rivas), hasta tierras de los actuales municipios de Nagarote-La Paz Centro, colindantes por ese lado con los pueblos de origen Sutiaba, en el actual departamento de León.
Era una amplia región geográfica ocupada por los chorotegas, incluyendo a Managua, nuestra actual capital. Y hacia el Este, colindaban con los pueblos Chontales y Matagalpa Ulúa. Hay evidencias de estatuarias y cerámica chorotega en Sébaco.
Los cacicazgos Chorotegas no aceptaron el llamado “Requerimiento” de los conquistadores, que básicamente los amenazaba con rendirse y “bautizarse” a la fe católica, aceptar el Rey de España como único soberano y someterse a los conquistadores en condición de siervos y colaboradores o, si no lo hacían, se les impondría la guerra de conquista o “pacificación” para someterlos por la fuerza, lo que implicaba que como rebeldes serían sometidos a la esclavitud sin derechos de servidumbre, y no serían reconocidos como súbditos del Rey, por lo que sufrirían las crueles implicaciones que esto significaba.
Los cacicazgos Diriangén no aceptaron y se resistieron desde aquel 17 de abril de 1523.
No sabemos a ciencia cierta la fecha en que dejaron las armas y concertaron la paz con el conquistador, pero al menos sabemos que pasaron algunos años después de 1523. Tenemos pruebas documentales de la resistencia Chorotega contra la conquista en los siguientes años de historia de la Nicaragua temprana. Daré brevemente algunos datos sobre esta resistencia.
Pascual de Andagoya, cronista español del siglo XVI, es categórico al afirmar que tal resistencia fue violenta:
“En este tiempo Pedrarias envió a un Francisco Hernández de Córdoba, por capitán, y con gente bastante para ganar y poblar aquella tierra, y éste entró ganando y conquistando aquella tierra, donde hubo muchas escaramuzas y guerra, y pobló la ciudad de León y Granada, y en ellas hizo fortalezas para se defender” (Cronistas 1, Andagoya: 44)
Lamentablemente lo que no tenemos es el detalle o los partes de guerra de Córdoba, para saber cómo sucedieron los hechos de que Córdoba y su gente entraron “ganando y conquistando” y dónde exactamente y contra qué cacicazgos fueron las “muchas escaramuzas y guerra”. Pero Andagoya deja muy claro que en estas ciudades se construyeron “fortalezas para defenderse” (Ibid., 44).
La Cédula Real de 1528 sobre la resistencia Chorotega es el documento que mejor confirma la resistencia indígena Chorotega de Imabite:
“Así mismo, nos escriben, como en comarca de las ciudades de León y Granada, hay cierta gobernación de caciques que se llaman los “cherotegas” que hasta ahora nunca han querido servir a los cristianos y que demás de no querer servir se han alzado y muerto muchos cristianos y enviándolos a desafiar esas ciudades y que porque después de les a ver hecho ciertos requerimientos no han querido cumplir lo que se les pedía los han pronunciado por esclavos…” (CS 1, 435).
Queda claro en esta cédula, cuando se refiere a “la gobernación de los caciques que se llaman Cherotegas”, así es transcrito por Andrés Vega Bolaños, pero está claro que se refiere a los Chorotegas, “nunca han querido servir a los cristianos”, y además les han causado “muchos cristianos muertos”, y a sus ciudades las han “desafiado”.
Con estos dos documentos (Pascual de Andagoya y la Cédula Real), articulados a la mínima mención de Pedrarias Dávila en su informe al Rey de abril de 1525, donde informa que ha sido necesario “pacificar” a los indígenas, tenemos certeza que los chorotegas estuvieron rebeldes a la conquista, hasta que decidieron hacer la paz en una fecha no determinada con exactitud, cuando por influencia de sus mujeres que les advirtieron que era mejor llegar a un acuerdo de paz que ser exterminados los hombres y ellas quedar sujetas a los extranjeros.
A la par de los chorotegas, los Maribios también ofrecieron resistencia indígena. La resistencia Sutiaba fue documentada por Gonzalo Fernández de Oviedo, y sucedió “durante la conquista del capitán Francisco Fernández, teniente que fue de Pedrarias”, ubicando el hecho a “cinco leguas de la ciudad de León, en la provincia que se dice de los Maribios” (Cronistas 3, 1976. Oviedo: 444-445).
Rendición por sobrevivencia
El cronista que nos informa de la rendición de las comunidades indígenas en resistencia es Girolano Benzoni, que reproduce un testimonio del cacique Don Gonzalo, quien participó en las acciones bélicas, aparentemente desde 1523, hasta que sus mujeres los presionan para que hagan la paz con los españoles (no hay una fecha cierta sobre esta rendición). Benzoni, interroga a Don Gonzalo, probablemente en 1546 -23 años después de Diriangén-, para entonces el cacique interrogado tenía setenta años y compendia muy bien la lengua española” (Cronistas No. 1, Benzoni 75: 131). Según Don Gonzalo la paz se concertó para evitar el exterminio de los guerreros.
Heroica resistencia de los Mateare
Entre 1523 y 1531, tenemos noticias de acciones militares que fundamentan lo que nuestros diputados redactaron en la Constitución Política de 2025, pues tenemos noticias documentadas de luchas donde nuestros indígenas mostraron “dignidad, tenacidad y bravura, que forjaron y recorrieron caminos inspiradores en valientes y decisivas luchas de liberación”.
Me referiré solamente a uno de los hechos poco conocidos, pero que puso en situación de alto riesgo a la primera ciudad española en Nicaragua: León de Imabite.
El hecho sucedió probablemente en 1527 (cuatro años después de Diriangén). Lo informa el alcalde de León, Francisco de Castañeda, en una carta enviada al Rey con fecha 5 de octubre de 1529 –dos años después. Dice Castañeda literalmente lo siguiente.
“Habiendo ido el Gobernador Pedrarias a hacer su residencia a Panamá lo dejó por su teniente en esta provincia a donde acaeció que los indios de una plaza que se dice Maturire y otros con ellos enviaron a desafiar a los cristianos a esta ciudad y pusieron la tierra grande alboroto y confusión hasta poner esta ciudad de León en estado que los cristianos no osaban dormir ni estar de noche sino en un cercado de tapias por miedo de los indios. El dicho Martín Estete no osó salir a ellos y a la sazón tenían mucha avilantez a los indios y favor porque otro pueblo que estaba hecho en el valle de Olancho los indios del dicho valle lo quemaron y mataron a toda la más gente y al Capitán Benito Hurtado que allá estaba por capitán en el dicho pueblo…y la gente de esta ciudad (León) se perdiera sino fuera por el Capitán Campañón que vino a socorrer a esta ciudad desde el pueblo de las Minas y con la gente de esta ciudad salió a los indios que estaban esperando en campo a los cristianos y desbarató los indios e hizo grandes estragos en ellos, sin riesgo de ningún cristiano ni otro daño que allí se hubiese, más de un caballo que los indios mataron al dicho capitán Campañón”.
Fue terrible el destino de los Mateare y los otros pueblos que les apoyaron. Más de 5 mil mil indígenas fueron esclavizados y llevados para venderse como esclavos a Panamá y otras plazas. La población de Mateare quedó reducida al mínimo.
Mateare no volverá a ser mencionada como pueblo rebelde sino más bien como pueblo bautizado cuando llegó a este poblado Fray Francisco de Bobadilla entre septiembre de 1528 y marzo de 1529, enviado por Pedrarias en misión evangelizadora e inquisidora (CS, Tomo II, Página 212).
Mateare lo mencioné solo como uno de los muchos ejemplos documentados que podría mencionar. Sin embargo, es suficiente para decir con orgullo que los chorotegas fueron pueblos rebeldes a la conquista y lucharon con “dignidad, tenacidad y bravura”, siendo nuestro orgullo ancestral de la costa del pacífico de Nicaragua.
No es casualidad que el General Augusto C. Sandino surgió de Niquinohomo, un pueblo de raíces y tradición chorotega.
«Mi mayor honra es surgir del seno de los oprimidos, que son el alma y el nervio de la raza, los que hemos vivido postergados y a merced de los desvergonzados sicarios que ayudaron a incubar el delito de alta traición».
“Soy nicaragüense y me siento orgulloso de que en mis venas circule, más que cualquiera, la sangre india americana que por atavismo encierra el misterio de ser patriota leal y sincero” (Manifiesto de San Albino, 1927, A.C. Sandino).
(*) Clemente Guido es vicepresidente de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua (AGHN).