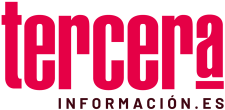Andalucía: coronavirus, “socialismo sanitario” y salida de la crisis (I y II)
I
La pandemia del COVID-19 ha golpeando a nuestro país con una violencia descarnada y, de una manera especialmente cruda, a los mayores. La cifra de víctimas mortales resulta difícil de digerir y mucho más cuando, dadas las circunstancias, ha sido imposible pasar el duelo a la manera que se acostumbra y necesita. Mención particular cabe hacer al elevado número de contagios y víctimas mortales entre los profesionales sanitarios que afrontan en primera línea la batalla en unas condiciones de carencia y precariedad extremas, resultado, a un tiempo, de una década de deterioro de la sanidad pública y a las limitaciones de un proceso aún más largo de deslocalización de actividades productivas que ha mermado la capacidad de aprovisionamiento de medios básicos. La globalización capitalista y las políticas neoliberales, constitucionalizadas en los últimos años, conforman un cóctel de consecuencias cuyo desastre solo ha sido posible contemplar en toda su magnitud por culpa de una situación como la que estamos viviendo. Una vez más, han sido los trabajadores y trabajadoras (enfermeros/as, médicos, celadores/as, personal de limpieza, lavandería, etc., sin olvidar al personal de residencias de mayores) quienes han mantenido en pie un sistema deliberadamente menguado. Vaya a todos ellos y ellas, y particularmente a quienes han “caído”, un reconocimiento en línea con el que una población consciente del valor de las cosas importantes brinda cada tarde a las ocho.
Sería difícil nombrar aquí a todos esos sectores de trabajadores y trabajadoras que han mantenido la vida en marcha durante las siete semanas que ha durado la fase más dura del confinamiento, ya sea en los denominados sectores esenciales o jugando el papel de contención de la pandemia desde casa, a costa de muchos sacrificios. Es importante señalar, dentro del ámbito doméstico, el papel de aquellas personas que se encargan de las siempre invisibilizadas tareas de cuidados y que suelen recaer sobre las espaldas de mujeres de todas las edades. No son pocos los aplausos que se les adeudan y se les adeudarán siempre.
Para quienes vivimos de nuestro trabajo, la contención de la pandemia en casa supone un esfuerzo marcado por el coste económico y social de una crisis cuyas dimensiones solo empiezan a entreverse. El gobierno ha tomado una serie de decisiones encaminadas a minimizar el impacto inmediato sobre amplios sectores populares, bajo el principio de que esta crisis “no las paguen los mismos” que pagaron después de 2008. Se trata de un proyecto todavía inacabado. Ahora, metidos ya en la fase que llaman de “desescalada”, va pasando a primer plano la cuestión del “a partir de ahora”, de eso que se llama la “reconstrucción” del país; la salida a una crisis que la pandemia del COVID-19 ha venido a acelerar dramáticamente y el terreno donde se juega el futuro de las clases populares y se dirime si “re-construcción” significa una consolidación de las bases económicas actuales (también detrás de la expansión de la pandemia y de las debilidades en la respuesta a la misma) o más bien, se abre paso a un modelo orientado a la superación de la precariedad de quienes sostienen la vida con sus manos, hacia la relocalización y reorientación de actividades productivas y el blindaje de lo público y los derechos sociales como garantía de ejercicio de la democracia frente al gobierno autoritario de “los mercados”.
La coincidencia del coronavirus y la recesión económica capitalista ha quebrado el papel asignado por la UE y la globalización a España en general y a una Andalucía, en particular, especializada en la devaluación salarial, la exportación de bienes de bajo valor añadido, el turismo, el consumo irracional de recursos naturales no renovables y una gigantesca economía sumergida, muy superior esta última a la media nacional, y que explica, junto con el diferencial de caída en la afiliación a la seguridad social en el último mes (la comunidad que más cae), que la quiebra económico-social que se produce tenga una profundidad tan dramática. En anteriores artículos (Andalucía tras la sentencia de los ERE en la crisis de la Europa alemana y Andalucía y la España periférica en la construcción de un país distinto) algunos de los aquí firmantes nos hemos ocupado de algunas de las consecuencias de ese papel, y volveremos más adelante sobre ello.
A la llegada de la pandemia, todo un modelo de organización económico-social ha mostrado sus límites, en primer lugar, en dos grandes escenarios:
- Los recortes impuestos a la sanidad pública española ascienden, según distintas fuentes, a un arco que va entre los 15.000 y los 21.000 millones de euros en la última década, materializándose ello en la pérdida de miles de profesionales sanitarios (muchos de los cuales se han ido al extranjero o a trabajar en la sanidad privada en peores condiciones) y en la precariedad laboral, en bajas sin cubrir, en listas de espera insoportables, cierre de camas hospitalarias (o plantas enteras), merma de la atención primaria y “externalización” de servicios como limpieza, cocina o lavandería de los hospitales. Entretanto, ha aumentado el gasto sanitario de los hogares y, con ello, desde luego, el volumen de negocio de la sanidad privada, junto al de las grandes empresas adjudicatarias de los servicios referidos. La Ley de Estabilidad Presupuestaria (2012) ha consolidado esta dinámica con una expresión muy palpable en Andalucía; desde su aprobación, la Junta se convirtió en campeona de la disciplina presupuestaria al precio de encabezar también la lista de las comunidades que más recortaban en gasto sanitario, y ello partiendo ya de una baja inversión por habitante. Mientras, el gasto en seguros privados no ha parado de crecer en los últimos años, por no hablar de la proliferación, ante el abandono de los servicios sociosanitarios, del negocio alrededor de las residencias de mayores, lugar de fallecimiento de más de la mitad de las víctimas (incideremos sobre ello en la segunda parte de este artículo).
- La pérdida de tejido industrial propio, especialmente en Andalucía (con un desmantelamiento intensivo entre 2000 y 2009, coincidiendo con la “época de los ERE”, y aun sostenido después de la crisis de aquel año) está directamente relacionada con la escasa capacidad de atender las necesidades de provisión de materiales básicos para afrontar la pandemia. La especialización de nuestro territorio, en el marco de la globalización, ha conllevado la deslocalización de actividades productivas, ya sea al norte de la UE o a países con bajos salarios, según el tipo de actividad. España ha tenido que entrar en la jungla de los mercados globales en busca de materiales esenciales, siempre con dificultades y en ocasiones con resultados indeseables. Todo ello después de que en un primer momento, Alemania hubiera decretado la prohibición de exportar mascarillas a sus socios, en una de las más irónicas expresiones recientes de “espíritu comunitario”, sobre todo si tenemos en cuenta que el crecimiento de la producción industrial alemana (y, por tanto, de su capacidad de respuesta) ha tenido como condición la caída de la misma en países como Italia o España en los últimos veinte años.
De repente nos hemos dado cuenta de los límites de muchas cosas y de la importancia de otras tantas. Nos hemos hecho conscientes de la importancia de una sanidad pública bien financiada y equipada, que cuide de las condiciones de quienes la sostienen con su trabajo y de quienes se ven obligados a hacer uso de ella. Hemos podido percibir, también, la urgencia de tener una capacidad productiva propia para fabricar bienes de uso necesario, eludiendo la dependencia de los mercados globales sostenidos en la deslocalización. Es interesante ver cómo surgen iniciativas por parte de empresas locales, en coordinación con otras instituciones y grupos de voluntarios, para producir viseras protectoras, mascarillas o respiradores, a lo que se unen plataformas solidarias que, además de la fabricación y distribución de estos medios, organizan servicios para atender las necesidades en los barrios populares más castigados.
La cuestión, ahora, sería definir cuál es el papel de Andalucía en un programa de salvación y de cobertura de los bienes necesarios para la población española en estas condiciones, ahora que el país requiere de una nueva orientación (fuerte inversión en y planificación del sistema sanitario público, impulso a la re-localización productiva mediante la reindustrialización de comarcas,…) necesariamente pareja a un cuestionamiento de las bases, ahora en crisis, sobre las que se ha sustentado la organización de la economía del país en las últimas décadas.
Las resistencias son fuertes. La mencionada crisis provoca una inevitable toma de posiciones que se expresa en la grosera ofensiva por parte de las derechas políticas y de importantes sectores económicos y mediáticos que dicen advertir contra el “estatismo”. Lo que entienden por ello no es otra cosa que la posibilidad (y la necesidad socialmente sentida) de que la población pueda recuperar esferas de organización de la economía y los servicios públicos que han sido sustraídas a las demandas sociales; anatema en el marco de la gobernanza europea y defensas en guardia en las elites del país. Si esta tensión es la que recorre de fondo el grueso de los aspavientos de nuestros días, habrá que estar atentos al desarrollo y los contenidos de eso que se viene llamando “nuevos Pactos de la Moncloa”, no vayan a encaminarse a un dilema de susto o muerte.
De fondo aparecen los debates en el seno del Consejo Europeo, donde hasta ahora solo se ha podido concretar una serie de medidas de cortísimo alcance. Destaca eso de que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) facilite que, “solo mientras dure la pandemia”, España pueda acceder, sin contrapartidas de recortes, a préstamos por una cantidad no muy superior al conjunto de los recortes sanitarios aplicados, en la última década, por exigencia de, entre otros, el mismo MEDE. Para eso que se ha venido a llamar “reconstrucción europea” solo una declaración de intenciones pero con la garantía, para los países del norte, de que las propuestas que más les incomodan desaparecen de la agenda. Cuesta imaginar que unas instituciones que llevan casi tres décadas asentando un modelo que blinda determinadas políticas económicas, poniéndolas fuera del alcance de los gobiernos elegidos en las urnas, se avenga no solo a renunciar a esas políticas sino también a que los distintos estados puedan organizar las necesidades de sus economías y sus poblaciones de manera soberana y en términos de cooperación en lugar de subordinación. El presidente del Partido Popular Europeo (un español) ya avisaba en una entrevista de que la “solidaridad europea no será gratis”, esto es, que se nos exigirían ajustes y castigos, que da igual lo que la gente vote, y no solo lo avisaba sino que lo defendía. Las elites de este país encuentran un filón en la garantía de políticas que favorecen a sus intereses por parte de instituciones supranacionales. El conflicto en el seno de la UE será duro, no ha hecho más que empezar y requerirá de una posición firme en defensa de la identidad entre intereses nacionales e intereses sociales en unos cuantos países del sur.
Surge, en este marco, la necesidad de emprender una propuesta pública que siente las bases, con concreción, de la aportación desde Andalucía a una idea de patria con justicia, que tenga como núcleo la protección del sistema de salud en sentido amplio (incluyendo ahí determinantes como el empleo, la vivienda, el medio ambiente, etc.) y que se pacte con actores sociales, políticos, sindicales, científicos y culturales comprometidos en propiciar la movilización popular en torno a un proyecto de país distinto, atendiendo además al llamamiento de las Mareas Blancas de Andalucía para generar un “frente amplio”. Abundaremos sobre ello en la segunda parte de este artículo.
II
Andalucía, dicen, ha sufrido en menor medida el impacto del COVID-19, comparativamente, en cuanto a número de fallecidos y contagios, si bien el dato general esconde, por ejemplo, que en provincias como Jaén la incidencia es desproporcionadamente elevada. Habrá que esclarecer las razones. En cualquier caso, el sistema sanitario andaluz se ha visto igualmente desbordado en tanto que, como arriba señalábamos, se partía de un gasto por paciente inferior y de una mayor intensidad de recortes. Andalucía ha afrontado la embestida de la pandemia con 4.300 enfermeros/as menos de los que había en plantilla hace 12 años y con falta de médicos. Las carencias de personal y material se han suplido con el sobreesfuerzo de trabajadores y trabajadoras, destinatarios de los aplausos que cada tarde destina una población consciente de la centralidad del sistema sanitario y de la salud pública. No es por casualidad que la “marea blanca” exprese esa comunidad declarando el carácter “transversal e integrador” de sus reivindicaciones, ni mucho menos limitadas a cuestiones laborales en cuya atención, no obstante y como hemos comprobado, nos va la salud a todos y a todas.
Mención particular merece la descarnada violencia con la que el coronavirus ha golpeado dentro de las residencias a las personas mayores, víctimas mayoritarias de la pandemia y de los modelos de gestión que imperan en muchas de esas instituciones, en las que multinacionales y fondos buitre han encontrado un filón para sus negocios. El interés de estos grupos (la rápida rentabilidad) no se supone, desde luego, muy parejo al de residentes y familiares y a los derechos de trabajadores y trabajadoras. Y, sin duda, viene alentado por esa dinámica, instalada a lo largo de las últimas décadas y acelerada a partir de 2011, por la que lo público va cediendo terreno a lo privado incluso en lo que tiene que ver con los servicios más esenciales. Hablamos de un negocio de docenas de millones de euros anuales en Andalucía que ha mostrado el fracaso de su modelo con un coste enorme en vidas de las personas más vulnerables, hombres y mujeres que han hecho posible la continuidad de la vida. Las reacciones a las que aludíamos en la primera parte de este artículo, las de quienes luchan con denuedo por el mantenimiento del neoliberalismo, en crisis y que atenta contra la vida, con advertencias contra “el estatismo”, se dejan explicar también a partir de aquí.
La mareas blancas de Andalucía han señalado el problema de las residencias con distintas propuestas, entre las que se subraya la necesidad de integrar toda la gama de servicios sociosanitarios que tienen que ver con nuestros mayores en el Sistema Nacional de Salud. De ahí que consideremos que esta “marea blanca” debiera convertirse, en adelante, en el epicentro de la política y de lo social en Andalucía, en el hilo conductor de un programa de soberanía democrática, económica, de salud, alimentario y ecológico-social. Consideramos que es imprescindible realizar y debatir una propuesta pública que:
- avance hacia una nueva configuración del Sistema Nacional de Salud como núcleo, también, de una nueva economía.
- concrete un programa que, más allá de la mejora imprescindible de las condiciones asistenciales atienda, con una perspectiva global, a aquello que conocemos como “determinantes sociales” de la salud, teniendo en cuenta las recomendaciones propuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a este respecto. Dichas recomendaciones tienen que ver directamente con las necesidades de la mayoría social de Andalucía en una situación de crisis como la que se ha venido desarrollando y a la que el COVID-19 ha pegado un fuerte acelerón.
A lo largo de estas semanas hemos padecido (y, en el mejor de los casos, visto solo por televisión) la grave escasez de materiales como mascarillas, desinfectantes y ventiladores pulmonares; sin embargo, también existe enorme demanda de fármacos con moléculas de producción libre, líquidos necesarios en varias terapias, instrumental para diagnósticos, utensilios para las curas, camas reclinables, medios para ambulancia y otros varios elementos, no solo destinados al tratamiento del coronavirus. Todo ello forma un conjunto de bienes necesarios para el Servicio Nacional de Salud en un país que, además, cuenta con un 17% de población mayor de 65 años, unos 7 millones de personas, de las que aproximadamente un 25% son octogenarias.
El modelo actual de provisión de materiales y equipos, entre otras cosas, produce costes enormes debido a una gigante máquina administrativa que requiere multitud de licitaciones. Además, existe el coste oculto de los miles de actos de micro o macro corrupción que afectan la gestión del gasto público en España. La creación de una red de centros y empresas públicas que produzca una buena parte de los materiales que necesita el Sistema Nacional Salud permitiría reducir enormemente esos costes, dado que el de compra se convierte en ganancia del productor público, no hay un aparato administrativo hipertrófico al no haber licitación sino solo pedidos y desaparecería el grueso de la corrupción por sobornos entre empresas privadas, comunidades, partidos, hospitales, etc. Personal administrativo de hospitales y administraciones públicas, así como trabajadores y trabajadoras de algunas empresas privadas podría absorberse por la red de empresas públicas que crea una especie de socialismo nacional de salud. De paso, gran parte del gasto permanecería en España, al poder producirse muchas cosas aquí en lugar de depender tanto de proveedores extranjeros. Ello no implica, por supuesto, que tengan que desaparecer los intercambios con el exterior, dado que seguirían siendo necesarios para adquirir algunos componentes, y, por otro lado y si intensificamos la inversión en investigación, podríamos encontrar incluso un cierto mercado exterior para las producciones propias. En cualquier caso, sería un paso gigantesco hacia la superación de la situación de dependencia y de intercambio desigual cuyas consecuencias hemos podido experimentar y padecer en las últimas semanas, ante la embestida del COVID-19, en un marco de perturbaciones del contexto internacional que bien pueden tender a intensificarse en los próximos años. Pero una política de protección de la salud no sería integral si dejara de atender, además, al conjunto de determinantes sociales que señala la OMS, como la pobreza, la vivienda, la alimentación, el empleo o la protección social. En Andalucía, la población infantil en riesgo de pobreza es del 40% (doce puntos por encima de la media española), tasa más o menos similar a la que afecta a la población mayor de 65 años, una situación explosiva cuando se suma a la falta de cobertura pública a situaciones de dependencia o al deterioro de la atención primaria en general, pero sobre todo, en muchos municipios que se van viendo sometidos a una despoblación resultante de un modelo económico y territorial que ha entrado también en crisis. La tasa de temporalidad del empleo en Andalucía es superior en diez puntos a la media nacional, que a su vez duplica la media de la Unión Europea. Jaén lideró el año pasado la clasificación de provincias con mayor temporalidad en el país y similares son los diferenciales que se presentan cuando hablamos de del desempleo; recientemente supimos que, como consecuencia inmediata y temprana de la crisis acelerada por el coronavirus (esto es, antes de que se pueda evaluar su impacto real), Andalucía concentró casi la mitad de la subida del paro en España. Un dato espeluznante que da cuenta del carácter de una economía periférica, desindustrializada y especializada en las funciones asignadas por el reparto en el marco de la globalización y la Unión Europea; pero un dato que ni siquiera es capaz de recoger el drama que ha supuesto esta crisis para miles de familias, aún desprotegidas, que dependen de la desproporcionada magnitud de la economía “informal” andaluza. En 2008, la Comisión Sobre Determinantes Sociales de la Salud de la OMS presentó unas recomendaciones generales que, en lo que respecta al empleo, instaban a que “el pleno empleo y el trabajo digno sean objetivos centrales de las políticas sociales y económicas nacionales e internacionales”. Es evidente que Andalucía no solo se encuentra a años luz de cumplir con dichas recomendaciones sino que solo hay posibilidad de seguir agrandando la brecha a menos que se conteste y se revierta radicalmente esa función asignada a nuestro territorio, sostenida sobre los bajos salarios, la precariedad y la explotación intensiva de recursos y mano de obra para la exportación de mercancías que generan poca riqueza social. Andalucía necesita, en primer lugar, una atención urgente para las familias más desprotegidas, a modo, por ejemplo, de un ingreso mínimo vital que no puede seguir postergándose; pero, sobre todo, un plan integral desde el sector público que contemple a un tiempo la puesta en marcha de una red alrededor de un sistema de salud fortalecido (incluyendo ahí el conjunto de servicios sociosanitarios) y un plan de reindustrialización y relocalización de actividades que dé pie a una economía social y sostenible en el marco de un país que planifique su equilibrio territorial. Hemos visto también el carácter favorecedor para la expansión de virus que tienen las grandes aglomeraciones alrededor de los metrópolis que concentran inversiones y recursos. Y hemos aprendido las consecuencias que implican, para las posibilidades de “salto” de virus a la especie humana, modelos de ganadería industrial orientada a la exportación masiva como los que han proliferado en los últimos años en la España periférica y dependiente, incluyendo Andalucía. Claro que todo ello (que implica un papel activo del Estado en el gobierno de la economía con criterios democráticos y sociales) choca de frente con el propósito de quienes, en nuestro país, pretenden blindar un neoliberalismo sostenido por “la trama” y fracasado, y con una Unión Europea limitada y que limita, por sus propios tratados, a la hora de facilitar el desarrollo de las políticas públicas imprescindibles sin hipotecar el futuro de los países del sur. Están en un lado; al otro, todas las personas que a las 8 de la tarde, como un permanente 1º de mayo redescubierto, reconocen y se reconocen “como parte de la humanidad del todo imprescindible para la supervivencia”. Fortalecer el Sistema Nacional de Salud, convirtiéndolo además en un motor de economía no dependiente sería una forma decente y justa de honrar la vida de aquellos y aquellas que han muerto. Debemos encontrar pronto otras soluciones que no sean los llantos circunstanciales, porque de lo contrario terminaríamos siendo culpables dos veces, lo cual es inadmisible. Se lo debemos.
José Cabrero Palomares, adscrito de Podemos de la provincia de Jaén, ex-diputado autonómico, antiguo trabajador de Santana Motor y cooperativista.
Francisco Sánchez del Pino, adscrito de Podemos de la provincia de Jaén, cabecera de lista de la provincia de Jaén al Congreso por Unidas Podemos en las elecciones del pasado 10-N.
Rosa Rico Rubio, miembro de la Marea Blanca de Jaén
Sebastián Martín Recio, miembro de la Marea Blanca de Sevilla
Fuente: https://rebelion.org/andalucia-coronavirus-y-contexto-de-la-crisis-i/ /
Andalucía: coronavirus, “socialismo sanitario” y salida de la crisis (II)