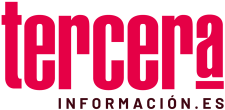La rueda de la historia

La mirada atrás en el tiempo ‒esa realidad aparentemente aprehensible, que tradicionalmente se ha dicho que se sabía lo que era siempre que no hubiera que definirla‒ ofrece numerosos aprendizajes. En su afán por tratar de definirlo, numerosos pensadores lo han caracterizado como algo cíclico; no, por supuesto, porque los acontecimientos se repitan, sino porque a similares causas han solido acompañar similares consecuencias y porque, en definitiva, de lo acaecido podemos aprender para que nada vuelva a ocurrir de la misma manera, si así lo deseamos. De algo de esto vamos a hablar a continuación.
Otra singularidad del tiempo es la que nos ofrece el huso horario. Del mismo se deduce la existencia de dos tiempos no siempre sincrónicos: el que ocurre y el que utilizamos como referencia, que no es menos tiempo, porque sin él no podríamos comprender el primero, humanos como somos. Los días 8 y 9 de mayo nos muestran esta asincronía: el 8 de mayo de 1945, según el huso de Europa Occidental, el nazismo era irremediablemente derrotado, pero para la principal potencia responsable del fin de la pesadilla, la Unión Soviética, el calendario marcaba ya las horas del día 9 de mayo. Un mismo momento, dos días distintos. Con unas horas de diferencia esta circunstancia no se daría: hubiesen sido las X de aquí, las Z de allí, pero siempre el día 8. En todo caso, desde entonces, hay dos celebraciones para un mismo acontecimiento pero con un día (del calendario) de diferencia, y mientras Europa Occidental se congratula los ochos de mayo de la derrota fascista, en Rusia y otras repúblicas de la antigua URSS conmemoran anualmente el 9 de mayo la victoria en la Gran Guerra Patria, que supuso al pueblo soviético cerca de 25 millones de muertos y un sufrimiento no cuantificable, sobre el que pudieron imponerse con la conciencia de luchar por un mundo mejor. Aquí, en Berlín, cada 9 de mayo revive la victoria sobre el fascismo («Día de la Victoria», Tag des Sieges) en el Monumento Soviético del Treptower Park; un gigantesco recordatorio de cómo un pueblo revolucionario hundió a los hitlerianos bajo su propio lodazal, liberando del fascismo a buena parte de Europa Oriental y de la propia Alemania (donde, no por nada, el 8 de mayo se celebra el «Día de la Liberación», Tag der Befreiung).
La Europa Oriental liberada por los soviéticos siguió unos derroteros; la Occidental, cuyas cadenas habían caído gracias al auxilio anglonorteamericano, se embarcó por una ruta diferente. Casualmente el 9 de mayo (huso occidental), pero esta vez de 1950, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman, pronunciaba su célebre declaración por la cual llamaba a Alemania y a Francia a entenderse en torno a la gestión del carbón y el acero que se producía en las áreas tradicionalmente de conflicto. En un reconocimiento de las causas puramente materiales de muchas disputas disfrazadas de «patriotismo», «independencia», «justicia» u otros palabros de tal calibre, Schuman propugnaba la articulación de un sistema de colaboración en pos de la satisfacción de los intereses compartidos. Si Alemania y Francia eran capaces de entenderse, alegaba, no volvería a estallar una guerra como la que se acababa de vivir o como su prolegómeno, aquel primer conflicto mundial que dejó en 1918 más problemas por resolver que soluciones a las refriegas pasadas. De la brillantez de Schuman ofrece testimonio el recto camino que durante muchos años han recorrido las instituciones nacidas a partir de su declaración: en 1951 se constituyó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) con la inicial participación de seis países (la República Federal de Alemania, Francia, Italia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo), en 1957 se creaban a mayores la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom), y en 1992, con países como España (desde 1986) ya sumados al proyecto, el Tratado de Maastricht daba carta de naturaleza a la Unión Europea (UE). El 9 de mayo se conmemora, desde entonces, como el comienzo de un camino de éxito para Europa Occidental, en paralelo a la celebración el 9 de mayo del aplastamiento del fascismo en Europa Oriental.
Y es que seguir la senda marcada por Schuman no fue fácil, pero no puede decirse que no haya sido un triunfo en varios sentidos. La guerra, como es bien sabido, se ha evitado y la Europa integrada (que no es un equivalente preciso a la Europa continental, aunque a veces se dé a entender lo contrario) ha logrado aumentar su estatus en la arena internacional, consolidándose como un polo imperialista capaz de competir en numerosos terrenos con otros ya existentes, aunque nunca sacudiéndose la subsidiariedad respecto al eje fundamental del imperialismo tradicional: los Estados Unidos (EE. UU.). El éxito del proyecto estriba en el viejo principio de que la unión hace la fuerza. Las viejas potencias imperialistas (entendiendo el imperialismo como esa actuación externa de los países con un capitalismo en su grado superior de desarrollo destinada a dar salida a los capitales y extraer del proletariado foráneo las mayores plusvalías) tenían poco que hacer frente a EE. UU. tras la Segunda Guerra Mundial, y coaligarse ha permitido a estos países ‒y a sus burguesías dirigentes, fundamentalmente transnacionales‒ ocupar una posición más ventajosa en el tablero de juego internacional y en los distintos mercados. Internamente, con la ayuda del «Estado del Bienestar», han logrado elevar las condiciones de vida de la población desarrollando una aristocracia obrera refractaria a las revoluciones que en su día Marx previó para Occidente. La Unión Europea, en definitiva, ha sido una extensa tabla de salvación para las burguesías nacionales de los países europeos, que han extendido así sus redes mientras se garantizaban internamente la paz social, en un proceso en el que derivaban la explotación más brutal a los trabajadores de aquellos territorios lejanos cuyo sufrimiento pocas veces remueve nuestras conciencias.
Sólo por esto, cabe recordar la reflexión con la que comenzábamos acerca del carácter cíclico de los acontecimientos. ¿Acaso no es la UE un instrumento para la opresión de otros pueblos? El nuevo colonialismo no necesita los ropajes del antiguo, pues el carácter cada vez más transnacional de los oligopolios hace innecesarias ‒con las conocidas y notables excepciones de las intervenciones democratizadoras en Oriente Próximo‒ las actuaciones militares y el control directo de los gobiernos. La UE, con el aura que le proporciona el Premio Nobel de la Paz recibido en 2012, se erige en garante de la paz. Y ciertamente la aseguró en Europa Occidental, precisamente para oprimir todos unidos a otros pueblos, pero tampoco en su ámbito territorial está siendo modélica y reproduce sin el menor asomo de compasión algunos fenómenos ya conocidos. Frantz Fanon definió al nazismo como «la totalidad de Europa transformada en una verdadera colonia». El nazismo, en su búsqueda de un espacio vital (Lebensraum) en Europa, reproducía en el Viejo Continente la tradicional política imperialista de invasión y explotación de territorios ajenos. Hoy, en la propia Unión Europea, que en conjunto y de cara al exterior actúa como polo imperialista, se da una clara y contradictoria relación de poder entre las potencias que ocupan una posición central y los que desempeñan una labor subsidiaria. En tiempos de bonanza toda la UE disfruta del bienestar. No importa que algunos países hayan visto destruir su tejido industrial, como España, o hayan sido forzados a endeudarse en favor de las grandes potencias centrales (entre las que destacan Alemania y Francia), porque sus burguesías lo ven compensado con los beneficios de la acción imperialista externa común y tienen recursos para sostener sus aristocracias obreras. Pero en tiempos de crisis, cuando los grandes oligopolios necesitan recuperar sus anteriores tasas de ganancia ante la dura competencia que se les ofrece desde otras latitudes, el grueso de las medidas de recomposición golpea con dureza a los trabajadores de los países de la «periferia», y descompensa la articulación social del conjunto de la Unión. Así se ha visto en la crisis de 2008, cuando las potencias centrales impusieron brutales medidas de austeridad a los países periféricos que dejaron hechos jirones sus sistemas de bienestar mientras el desempleo aumentaba y la vida se precarizaba en todos sus aspectos básicos; así se constata, hoy en día, cuando la cacareada solidaridad europea se esfuma como por ensalmo a la hora de aportar fondos para apoyar a los países más afectados por el coronavirus.
Insistimos: esta opresión interna de las potencias centrales sobre las periféricas no minimiza el papel conjunto de la UE como polo imperialista, ni tampoco el carácter imperialista de todos y cada uno de sus integrantes tomados como parte individual. Pero supone una enorme contradicción que, cada vez que se plantea, hace temblar la enorme estructura europea. Lógicamente, no sería ninguna solución plantear una ruptura de la parte periférica de la UE para constituir un nuevo polo imperialista que compitiera con la parte central; de hacerse así, no se estaría aprendiendo nada de la historia, simplemente se daría una nueva vuelta a la rueda por la que discurre. La ruptura de la UE, necesaria en tanto que acabaría con un polo imperialista, debe plantearse en términos anticapitalistas. La alternativa ‒que bien puede forjarse aprovechando la actual contradicción centro-periferia‒ debe ofrecer un horizonte emancipador para los trabajadores de Europa y también de aquellos lugares donde las burguesías radicadas en el continente ejercen el grueso de la explotación.
El 8 o el 9 de mayo, cuando se prefiera, habrá que recordar la Historia. Habrá que recordar la barbarie nazi y ratificar el compromiso de aquellas personas valerosas que dieron su vida por un mundo mejor. Es necesario abandonar el publicitado ejercicio posmoderno de la memoria, en el que ésta se convierte en un bálsamo moral al servicio de las posiciones conservadoras, y asumir una postura nítidamente transformadora basada en certezas: seguimos interpretando el mundo, pero hacemos poco para transformarlo (si acaso para reformar lo irreformable), y el capitalismo ha durado lo suficiente para constatar que con ninguna de las faces que ha mostrado o promete mostrar puede garantizar a los trabajadores una existencia digna, salvo cuando los fragmenta y alimenta a unos a costa de oprimir a otros. Es la hora de romper con el ciclo de la Historia y abrir un nuevo camino hacia la emancipación internacional.
Javier Steppenhaifisch es militante de IU Berlín